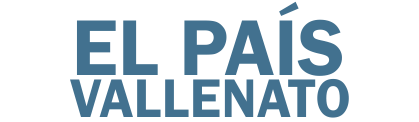Colombia enfrenta alto riesgo de una descertificación por parte de EE.UU

Un análisis de la Cámara Colombo Americana, AmCham, con una metodología propia, estableció la posibilidad de que Estados Unidos descertifique a Colombia por insuficiencias en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de los buenos resultados en incautaciones e interdicciones.
El estudio evaluó la gestión de Colombia sobre cinco variables clave: reducción de cultivos ilícitos, interdicción, extradiciones y aplicación de justicia, cumplimiento de compromisos internacionales y voluntad política.
El estudio muestra que, aunque existen logros significativos en incautaciones e interdicciones, estos no logran equilibrar el impacto del incremento de los cultivos ilícitos ni la percepción internacional de rezago en su erradicación.
Además advierte la limitada voluntad expresada hasta ahora para su reducción acelerada.
La decisión sobre una posible descertificación está prevista por el presidente Donald Trump en las primeras semanas de septiembre, conforme lo establece la legislación estadounidense.
¿QUÉ DICE EL ESTUDIO DE AMCHAM COLOMBIA SOBRE DESCERTIFICACIÓN?
En su análisis del nivel de riesgo de una descertificación en 2025, la Cámara Colombo Americana, establece que en reducción de cultivos ilícitos, el desempeño es crítico: en 2023 se registraron 252.572 hectáreas de coca, con un incremento del 9,8 % frente a 2022 y una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura, equivalente a un aumento del 53 % respecto al año anterior. A ello se suma que la erradicación forzosa cayó a mínimos históricos, con apenas 1.509 hectáreas eliminadas a junio de 2025 frente a una meta de 30.000, mientras que la aspersión aérea permanece suspendida.
Con base en estas cifras y según el modelo elaborado por AmCham Colombia, esta dimensión recibe una calificación crítica de 0,5–1,0 sobre 5, considerada el principal factor de riesgo en la evaluación.
En contraste, en interdicción y control del tráfico los resultados son más positivos: en 2024 se incautaron 960 toneladas de cocaína, un récord histórico que refleja la coordinación activa con Estados Unidos y otros socios internacionales. No obstante, el incremento sostenido de la producción reduce la eficacia relativa de las incautaciones, lo que ubica el puntaje de esta dimensión en un rango intermedio de 3,0–3,5 sobre 5, correspondiente a un cumplimiento moderado.
En materia de extradiciones y justicia, Colombia mantiene un flujo constante de más de 60 entregas anuales, acompañado de juicios y condenas a grandes narcotraficantes, lo que constituye un pilar importante de cooperación judicial. Sin embargo, la pausa en la tramitación de solicitudes durante 2025 y las dudas que han surgido por presuntos contactos políticos con estructuras criminales restan solidez a este indicador, lo que se refleja en una calificación de 3,5–4,0 sobre 5.
En compromisos internacionales, el país muestra un desempeño más consistente: cumple con los tratados de la ONU y con los acuerdos bilaterales suscritos, alcanzando un puntaje de 4,0–4,5 sobre 5, considerado uno de los aspectos más firmes de la cooperación con Estados Unidos.
Finalmente, en voluntad política, la percepción es débil: aunque se mantienen discursos sobre enfoques alternativos, la reducción drástica de las metas de erradicación, la apertura de negociaciones con el clan del golfo —organización que Estados Unidos cataloga como Foreign Terrorist Organization (FTO)—, y el apoyo diplomático a regímenes como el de Venezuela generan escepticismo frente al compromiso del Estado colombiano. En consecuencia, esta dimensión recibe un puntaje de 2,0–2,5 sobre 5, evidenciando que la confianza en la orientación política es uno de los factores más vulnerables en la evaluación.
Según el documento de AmCham Colombia “con la ponderación de los cinco criterios evaluados, el desempeño colombiano refleja un equilibrio frágil entre algunos avances puntuales y rezagos estructurales».
Agrega que el Índice de Cumplimiento Compuesto se ubica en un rango de 0,345–0,445 (34,5 %–44,5 %), lo que representa un nivel bajo de desempeño y se traduce en una probabilidad de descertificación estimada entre 55 % y 70 %. Este resultado confirma que Colombia enfrenta un riesgo alto y no marginal, donde la descertificación deja de ser un escenario retórico para convertirse en una opción real con consecuencias significativas para el país”.
“Desafortunadamente, los éxitos alcanzados en la incautación e interdicción de la droga están siendo opacados por el aumento en la siembra de nuevas matas de coca. Colombia debe plantear una meta alcanzable y monitoreable en los próximos doce meses. De igual forma, se requiere seguir adelante con la cooperación judicial y el reforzamiento de mecanismos como la extradición. Las decisiones sobre no extradición no son una buena señal para los Estados Unidos, pero lo más graves es que no han contribuido para avanzar en la construcción de paz en nuestro país”, indicó Lacouture,
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO PARA COLOMBIA ANTE UNA DESCERTIFICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS?
Según el documento elaborado por AmCham Colombia, con insumos de ANIF, hay grandes impactos para el país en términos económicos y estratégicos frente a los cuales es necesaria la acción diplomática urgente.
“El turismo podría perder hasta US$1.000 millones anuales en divisas por eventuales alertas de viaje. La cooperación bilateral, que supera los US$450 millones al año, estaría en riesgo de reducción o suspensión. El financiamiento multilateral se vería condicionado por bloqueos hasta el veto estadounidense en organismos como el BID o el FMI, limitando recursos para infraestructura y desarrollo social. Y la inversión extranjera enfrentaría un aumento en el riesgo país de 150–200 puntos básicos, encareciendo el endeudamiento externo en 8–10% y presionando la inflación interna”, dice el análisis.
El estudio de AmCham Colombia, sobre el impacto de esta posible medida y construido a partir de las valoraciones de ANIF, toma como referencia cuatro variables críticas —turismo, cooperación bilateral, financiamiento multilateral e inversión extranjera— que este centro de estudios identifica como los principales canales de transmisión de un eventual proceso de descertificación. Veamos uno a uno:
En turismo un proceso de descertificación podría activar alertas de viaje del Departamento de Estado de EE. UU., llegando incluso a un nivel 4 (recomendación de no viajar), lo que reduciría la llegada de visitantes internacionales. Bajo un escenario de certificación por interés nacional, los efectos serían limitados y podrían restringirse a un ajuste moderado en flujos de viajeros (entre 5 % y 10 %, equivalentes a pérdidas cercanas a US$150–300 millones), o incluso a la ausencia de un impacto directo. En un escenario de sanciones intermedias, se proyectaría la reducción de turistas estadounidenses —principal mercado emisor— con caídas de entre 15 % y 20 %, lo que representa un impacto económico aproximado de US$450–600 millones.
En el caso de sanciones severas, la activación de alertas de máximo nivel podría llevar a caídas de 30 % a 35 %, equivalentes a US$900 millones–1.000 millones, con un efecto multiplicador sobre cadenas de valor ligadas al turismo vacacional, corporativo y de infraestructura turística. Adicionalmente, en este escenario se puede extender a un impacto de contagio internacional si países europeos y de la región adoptan recomendaciones similares, podría sumarse una reducción adicional del 5 %–10 % de visitantes no estadounidenses, lo que implicaría entre US$150–300 millones adicionales en pérdidas, profundizando la contracción del sector y su efecto sobre la inversión en destinos estratégicos.
En cooperación bilateral, actualmente Colombia recibe alrededor de US$450 millones anuales en programas de seguridad, desarrollo y asistencia técnica. Bajo un escenario de certificación por interés nacional, los efectos serían limitados, con reducciones marginales de entre 0 % y 10 % (US$0–45 millones), manteniendo la mayoría de los programas activos. En un escenario de sanciones intermedias, los recortes podrían oscilar entre 30 % y 50 % (US$135–225 millones), afectando proyectos sociales, de justicia y de seguridad ciudadana que dependen del financiamiento externo.
En el caso de sanciones severas, la reducción alcanzaría entre 60 % y 70 % (US$270–315 millones), comprometiendo gravemente la capacidad institucional del Estado, la asistencia técnica y la cooperación en seguridad. Adicionalmente, un recorte de tal magnitud tendría un efecto de contagio sobre otros donantes internacionales —como la Unión Europea o agencias multilaterales— que suelen alinear sus aportes con la posición de Washington, amplificando la pérdida de recursos estratégicos para Colombia.
En cuanto a Financiamiento multilateral, una posición adversa de Estados Unidos en organismos como el BID, el FMI o el Banco Mundial podría restringir el acceso de Colombia a créditos concesionales y condicionar préstamos estratégicos. En un escenario de certificación por interés nacional, los efectos serían limitados y podrían traducirse en ajustes menores en plazos o condiciones, sin bloqueos significativos.
Bajo un escenario de sanciones intermedias, se proyecta un impacto de entre 25 % y 35 % de las aprobaciones anuales, por ejemplo en el BID, lo que equivale a bloqueos o demoras por entre US$215,6 millones y US$301,9 millones (sobre un total de US$862,5 millones anuales).
En el caso de sanciones severas, las restricciones escalarían al 50 %–60 % de las aprobaciones, lo que representa pérdidas de entre US$431,3 millones y US$517,5 millones al año. Este escenario no solo limitaría recursos para infraestructura y desarrollo social, sino que también enviaría una señal de desconfianza que podría generar un efecto cascada en otros multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, amplificando la vulnerabilidad financiera del país.
En el caso de la inversión extranjera, el riesgo país constituye una de las variables más sensibles frente a la descertificación, pues condiciona tanto el costo de financiamiento externo como la llegada de capital productivo. En un escenario de certificación por interés nacional, la afectación sería contenida y se estima que no tendría un impacto real significativo. En un escenario de sanciones intermedias, el incremento podría ubicarse entre 150 y 200 puntos básicos, elevando el costo de financiamiento externo en torno a 8 %–10 %. Este salto encarece no solo la deuda pública, sino también la privada, porque el riesgo soberano funciona como referencia para empresas, bancos y proyectos, lo que desincentiva la materialización de inversiones y limita el acceso a capital fresco frente a competidores regionales.
Bajo un escenario de sanciones severas, el golpe sería más pronunciado: la descertificación enviaría una señal de desconfianza institucional, deteriorando la percepción de estabilidad y seguridad jurídica del país. Ello podría provocar un efecto dominó de salida de capitales de portafolio, mayores primas de seguro y reducción de créditos multilaterales, todo lo cual impactaría directamente la inversión extranjera directa en sectores estratégicos como infraestructura, energía y servicios, donde los retornos ya no compensarían el mayor riesgo.
El estudio de AmCham Colombia advierte que la descertificación tendría repercusiones profundas en la cooperación bilateral, el comercio, el turismo y la inversión. Sin embargo, también subraya que aún existe una ventana de oportunidad: “La descertificación de Colombia es un escenario probable, pero no inevitable. Todavía tenemos margen de acción. No contamos con mucho tiempo, pero sí con el suficiente para reaccionar y mostrar resultados concretos”, enfatizó Lacouture.
Frente a esta situación, AmCham Colombia recalcó la importancia de mantener un diálogo constante, claro y riguroso con Estados Unidos, involucrando al Gobierno, las agencias, el Congreso, los gremios y el sector privado. “Evitar mensajes confusos y fortalecer la diplomacia es esencial. Solo con una estrategia coordinada podremos defender la cooperación, blindar la alianza con nuestro principal socio comercial y garantizar que Colombia siga siendo un aliado confiable en la lucha contra las drogas ilícitas”, subrayó Lacouture.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, invitó a todos los sectores del país a unir esfuerzos en torno a este objetivo nacional: “Propongámonos todos, sin distinción de filiación política alguna, trabajar para que los Estados Unidos se abstengan de adoptar una decisión contraria a los intereses del país y nos concedan un waiver (exención) de 12 meses para fortalecer las acciones en la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que afecta a todos los colombianos”.
Asimismo, señaló que es necesario mantener la cooperación judicial y reforzar mecanismos como la extradición. Advierte que las decisiones de no extraditar envían una señal negativa y, lo más preocupante, no han contribuido a la construcción de paz en el país. Insistió en que la lucha contra las drogas debe asumirse no por imposición externa, sino por convicción nacional, ya que este flagelo solo trae violencia e inseguridad a los colombianos. Con RSF