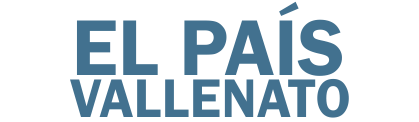El reclamo de Colombia a Perú, una controversia que salta de la diplomacia a la política

La reclamación de Colombia a Perú por la posesión de una isla fluvial en la frontera común es consecuencia de un fenómeno natural por los cambios en el cauce del río Amazonas que han ocasionado el surgimiento de nuevas formaciones y que requerirá un minucioso trabajo diplomático para su solución.
Las siguientes son las claves para entender el origen de esta controversia en la zona de triple frontera formada por las localidades de Leticia (Colombia), Santa Rosa (Perú) y Tabatinga (Brasil).
Creación del distrito de Santa Rosa de Loreto
El Congreso peruano aprobó por unanimidad el pasado 12 de junio la «creación del distrito de Santa Rosa de Loreto en la provincia de Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto, con su capital el pueblo de Santa Rosa», que fue publicada el 3 de julio en el diario oficial El Peruano.
En respuesta, Colombia presentó dos notas de protesta el 20 de junio y el 3 de julio, solicitando la reactivación de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif) pues, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, «la isla de Santa Rosa es una formación surgida en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación de islas realizada entre los dos países en el año 1929».
Por lo tanto, «no ha sido asignada al Perú», según Colombia, y se debe hacer «un proceso de asignación de común acuerdo entre cancillerías». Perú respondió el 4 de julio con otra nota diplomática en la que rechazó «los términos» de las dos notas colombianas y reafirma «los legítimos derechos de soberanía sobre la integridad de nuestro territorio nacional».
El asunto pasó del campo diplomático al político el pasado 5 de agosto cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a Perú de apropiarse de «un territorio que es de Colombia» en el río Amazonas, con la consecuentes respuestas de su homóloga peruana, Dina Boluarte.
El Tratado Salomón-Lozano de 1922
Colombia y Perú invocan el «Tratado de límites y navegación fluvial entre Colombia y el Perú», conocido como Tratado Salomón-Lozano, firmado en Lima el 24 de marzo de 1922 y que establece «la línea de frontera» entre los dos países, lo que incluye «el ‘thalweg’ del río Amazonas hasta el límite entre el Perú y el Brasil».
El ‘thalweg’ se trata de un método usado para determinar fronteras en ríos internacionales y se encuentra definido por la línea media del canal navegable de un curso de agua.

Dicho tratado lo ratificaron los dos países a comienzos de 1928, año en que comenzó su aplicación técnica.
La Comisión Mixta Demarcadora
La Comisión Mixta encargada de demarcar los límites fijados en el Tratado de 1922 se reunió en Iquitos (Perú) en octubre de 1928, febrero y noviembre de 1929 para definir la línea por dónde pasa el ‘thalweg’ de los ríos Amazonas y Putumayo.
«Siempre un río tiene un canal más profundo que es por donde se mueven los buques para evitar encallar. En el río Amazonas ese canal más profundo se definió en el año de 1928 y se dibujó la línea del canal más profundo en el año de 1929», explica a EFE el excanciller colombiano Julio Londoño Paredes.
Con respecto a las islas de ambos ríos, la Comisión definió que «pertenecerán a la nación cuya ribera se encuentre más cercana a la isla».
En consecuencia se asignaron a Colombia las islas amazónicas de Zancudo número 2, Loreto, Santa Sofía, Arara, Ronda y Leticia, mientras que a Perú le correspondieron las islas Tigre, Coto, Zancudo, Cacao, Serra, Yahuma y Chinería, esta última en el centro de la disputa actual.
El Protocolo de Río de Janeiro
Este acuerdo se firmó en la antigua capital brasileña el 24 de mayo de 1934 para restablecer la relación bilateral tras la guerra librada por los dos países entre septiembre de 1932 y mayo de 1933 y que comenzó cuando «un grupo de civiles y militares peruanos ocuparon la población de Leticia», explica Londoño.
Dicho documento, también llamado «Protocolo de paz, amistad y cooperación entre la República de Colombia y la República del Perú», ratifica el Tratado de 1922, compromete a los dos países «a no hacerse la guerra ni a emplear, directa o indirectamente, la fuerza como medio de solución de sus problemas» actuales o futuros, así como «a resolverlos por negociaciones diplomáticas directas» o, en última instancia, en la justicia internacional.
Por eso, el Protocolo de Río de Janeiro ha resultado invocado por los dos países para justificar sus decisiones en la coyuntura actual.
Cambios en el río Amazonas
La discrepancia actual se debe a los cambios en el curso del río Amazonas que desde la década del 70 ha acumulado sedimentos a la altura de Leticia, capital del departamento colombiano del Amazonas, que corre el riesgo de quedar en pocos años sin salida a ese cauce de agua por el surgimiento de nuevos islotes.

El Gobierno colombiano considera que «la denominada isla de ‘Santa Rosa’, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas (…) realizada en el año de 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos Repúblicas».
Sin embargo, el Gobierno peruano considera que Santa Rosa está unida a la isla peruana de Chinería y por lo tanto está sometida a su soberanía y jurisdicción nacional, que ejerce hace décadas en total armonía con los vecinos colombianos de Leticia.
«La Ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales, al incorporar una isla no asignada…», señala una declaración leída por Petro el jueves en un acto en Leticia.
Petro reconoce que la solución llevara tiempo y por ahora la palabra la tendrá la Comperif, que se reunirá en Lima el 11 y 12 de septiembre próximo. Con EFE